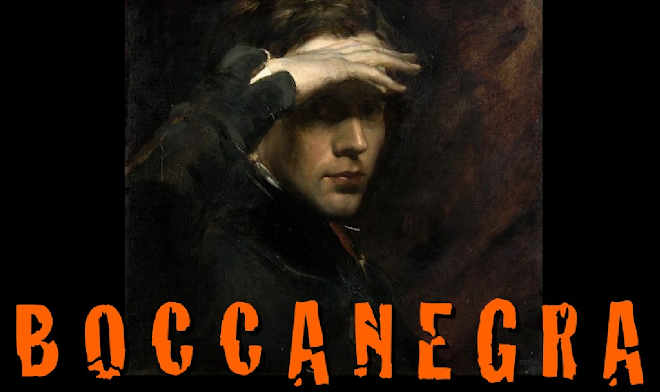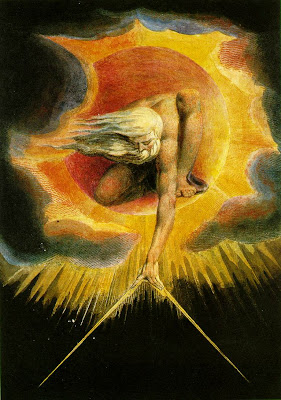As steals the morn upon the night,
Como la mañana desvanece la noche,
And melts the shades away:
Arrebatándole todas sus sombras:
So truth does fancy's charm dissolve,
Así la verdad deshace el hechizo de lo frívolo,
And rising Reason puts to flight
Mientras la pujante Razón disipa en el viento
The fumes that did the mind involve,
Los vapores que confundían la mente,
Restoring intellectual day.
Reinstaurando la edad de la inteligencia.
IL MODERATO
EL invierno de 1740 sería recordado por los habitantes de Londres, durante muchas décadas, como uno de los más crudos vividos por la ciudad del Támesis: el intenso frío, las continuas nevadas, así como las fuertes ventiscas que se venían repitiendo desde el mes de octubre parecían no dar tregua a los londinenses. Los más miserables permanecían en sus casas sin nada que llevarse a la boca y ateridos por las heladas. Los más poderosos también quedaban encerrados en sus casas, confortados por sus estufas, pero sin tener a dónde ir. Tan duras se habían vuelto las condiciones de vida en la ciudad que la mayor parte de los teatros habían tomado la drástica decisión de cerrar sus puertas mientras las condiciones meteorológicas no invitaran a que los posibles espectadores abandonaran sus casas.
Nada parecía haber cambiado este 27 de febrero cuando la ciudad volvió a amanecer, una vez más, cubierta bajo un denso manto de nieve y cuando, aunque la inminente llegada del mes de marzo prometía el final de la pesadilla, los históricos -24º padecidos tan sólo unos días atrás habían llevado a la dirección del Royal Theatre, situado en Lincoln's Inn Fields, a incluir esta nota al pie de todos los carteles donde se anunciaba el estreno de la nueva composición del afamado compositor George Haendel, la oda-pastoral L'Allegro, il Penseroso e il Moderato:
"La dirección del teatro garantiza una temperatura confortable en el interior de la sala durante todo el tiempo que dure la representación."
Ya fuera debido a esta advertencia o, quizá, a la escasez de espectáculos a los que los londinenses se habían enfrentado en estos últimos meses lo cierto es que el público respondió esa noche abarrotando por completo el aforo del Royal Theatre.
-No me negaréis que, después de todo, la representación ha sido un éxito. No solo se ha agotado todo para hoy sino que, además, se han reservado billetes para, al menos, dos días más.
Quién de esta forma tan entusiasta hablaba no era otro que Charles Jennens, responsable de la adaptación de algunos de los textos de la pastoral de John Milton L'Allegro e il Penseroso y que, junto a otros poemas salidos de su propia pluma, il Moderato, completaban la obra que acababa de sonar esa noche por primera vez. Intentaba, de esta forma, animar al maestro, a la vez que con cierta dificultad sujetaba su brazo derecho, mientras descendían por el pequeño, aunque bastante empinado, tramo de escalones que comunicaba el escenario con la platea. Sin embargo, el voluminoso sajón, no parecía participar del mismo entusiasmo del que su colega hacía gala.
-Amigo mío, no cantéis victoria antes de tiempo -repuso Haendel liberándose con cierta brusquedad del brazo de su acompañante una vez sorteada con éxito la peligrosa escalinata- mucho me temo que en cuanto se casen las cuentas los responsables del teatro no se muestren tan optimistas como lo hacéis vos. Pero, ¿de verdad era necesario poner la calefacción tan alta? Luego me vendrán con el cuento de que si ha habido que comprar una partida extra de carbón, con que si he contratado más músicos de los previstos. Y no será por los cantantes… Se han gastado casi las mismas guineas en pagar al personal para que retirara la nieve de los accesos al teatro que en los honorarios de mis cantantes.
-Bueno, eso será sin contar lo que cobrará madama Duparc, que cuando se sepa lo que le habéis prometido a La Francesina...
-¡Bobadas! -interrumpió secamente el sajón- era necesario que la señora Duparc interpretara mi obra; nadie como ella podría cantar "sweet bird" de la forma tan sublime como lo ha hecho esta noche. ¡Era necesario, sí señor! Y si no hubiera dinero bastante yo mismo pagaría la diferencia de mi propio bolsillo.
Y, parándose en medio de la platea al tiempo que descargaba un contundente bastonazo en el suelo, añadió en un tono más elevado:
-¡O acaso pensáis que a estos zafios londinenses se les podría haber sacado de sus confortables mansiones con tan solo el reclamo de mi música!
La voz del alterado compositor resonó por entre los palcos tan solo interrumpida por el agudo chirriar de las poleas encargadas de hacer descender las grandes arañas que tan solo unos minutos antes iluminaban esplendorosamente todos los rincones del teatro y que ahora, tras ver extinguido el fuego de sus numerosas velas, iban dejando la sala, poco a poco, en la más completa oscuridad.
-Vamos, querido George, sosegáos un poco y salgamos de aquí antes de que suframos un percance.
Nada más traspasar la puerta que comunicaba la platea con el exterior ambos artistas se vieron golpeados por el estruendo y el bullicio que reinaba por todo el hall del edificio. Como era de esperar el mal tiempo había cubierto de nuevo las calles de nieve, y los coches y las sillas de mano a duras penas podían acercarse a las proximidades de Lincoln's Inn Fields sin formar uno de aquellos atascos tan frecuentes y que habían hecho de Londres, en los últimos cuatro meses, una ciudad prácticamente intransitable. Sin embargo, la mayor parte de los ilustres asistentes al evento, ajenos a las penalidades que sus cocheros padecían en el exterior, parecían no preocuparse por la demora y esperaban pacientemente la llegada de sus criados enfrascados en las más diversas conversaciones.
La sorpresa y, por qué no decirlo, la contrariedad que Haendel mostró nada más acceder al interior del hall ante semejante tumulto no pasó desapercibida para su acompañante. Ambos permanecieron inmóviles, como petrificados, durante unos instantes sin saber si abrirse camino entre la multitud o, por el contrario, desandar el camino andado y desaparecer, de nuevo, entre las tinieblas que ya se habían apoderado de la platea.
-Ya os dije yo que debíamos haber abandonado el teatro por la puerta trasera -susurró el sajón.
-Y ahora soy yo el que os recuerda que fuisteis vos quien me alertó de la gran imprudencia que supondría salir por la misma puerta por la que lo hacen habitualmente los músicos -respondió sin ánimo de reproche el escritor.
Pero ya era tarde para retroceder. Reconocidos de inmediato por todo el gentío que aún se congregaba en el hall los dos artistas fueron recibidos entre clamorosos aplausos y vítores mientras, a su alrededor, todos se agolpaban queriendo felicitar personalmente al eminente músico al que ya muchos consideraban como toda una gloria nacional.
-¡Magnífico, exquisito!- exclamaba eufórico un noble anciano mientras sacudía enérgicamente con sus dos manos la diestra del compositor- qué maravilloso es poder escuchar cantada la poesía de Milton.
Y, un poco más allá, se oía decir a una hermosa dama, no menos noble, y ataviada con un elegante vestido de seda rosa:
-Esto sí es música inglesa.
-¡Ya está bien de italianos! –se oyó decir a otra dama de voz chillona y aspecto no tan agraciado.
-¡Eso, eso es verdad! -clamaban algunos de los presentes: -¡Abajo la ópera italiana!
A un lado y otro se multiplicaban las muestras de admiración, los elogios y las felicitaciones. Todos querían saludar al maestro que, a duras penas, entre reverencias y besamanos, avanzaba lentamente hacia la salida del teatro escoltado en todo momento por su fiel libretista.
Haendel asistía a toda esta ceremonia ciertamente abrumado pero, al mismo tiempo, invadido por una inevitable sensación de amargura y de desprecio. Amargura por los fracasos financieros y por las deudas; por las consecuentes enfermedades que estas trajeron; por tantas disputas y tantos desengaños, de la más diversa índole, habidos con empresarios y cantantes. Y desprecio por todos aquellos que ahora le aclamaban y que, tan solo unos años antes, le habían dado la espalda abandonándolo a su suerte a él y a la ópera italiana a la que tanto esfuerzo y tanto talento había dedicado; ese mismo espectáculo al que ellos, en un principio, también amaron pero que, con el paso del tiempo, dejaron corromper en las caprichosas manos de divas y castratti, convirtiendo la ópera en el espectáculo circense del que ahora todos renegaban.
Todos estos recuerdos que, de forma atropellada, se agolpaban en la cabeza del sajón confundían de tal manera su ser que, por un momento, sintió perder toda noción de realidad. Las voces del gentío, que tan solo unos instantes atrás aturdían sus sentidos, apenas eran ahora nada más que la sombra de un murmullo lejano. Sintió cómo todo su cuerpo desfallecía, cómo sus brazos languidecían y cómo su bastón caía bruscamente al suelo.
Alertado por el ruido mister Jennens, que en ese momento se encontraba conversando con otros dos caballeros, fue capaz de llegar a tiempo para sujetar al corpulento compositor evitando que corriera la misma suerte que su bastón.
-Maestro Haendel ¡George! ¿Os encontráis bien? -Preguntó preocupado el escritor mientras intentaba colocar el báculo en la mano del músico.
-No ha sido nada, tan solo un ligero mareo. Salgamos a la calle, necesito algo de aire fresco.
Al recordar que la noche no estaba precisamente para tomar el aire, Jennens y los dos caballeros lograron persuadir al músico para que accediera a pasar a uno de los salones del teatro donde algunos de los criados habían comenzado a servir té y chocolate caliente. Mientras acomodaban al maestro en uno de los amplios sillones, y una vez comprobado que el estado del músico no revestía gravedad alguna, el libretista pidió permiso para presentar a los dos hombres que tan amablemente habían socorrido al compositor.
-Señor Haendel, ¿recordáis a Lord Brydges?
-¿Cómo iba a olvidarme de vos? Sir Henry ¿Cómo estáis? Lamento que nuestro reencuentro haya tenido lugar de esta manera.
-No os levantéis, os lo suplico -interrumpió el duque mientras posaba su mano sobre el hombro del músico que, con penosa dificultad, intentaba incorporarse sobre su asiento.- Yo también lo siento aunque, en cierto modo, y os pido disculpas con antelación por si mis palabras pudieran sonar demasiado francas, tengo que reconocer que si no hubiese sido por este incidente quién sabe cuándo se habría presentado otra oportunidad de hablar con vos a solas.
-Querido Henry no creo que ambos necesitemos de estos encuentros fortuitos para poder charlar amigablemente -respondió Haendel con una amplia y sincera sonrisa mientras, de forma disimulada, procuraba situar en su correcto lugar la peluca que, tras el incidente, había quedado un tanto descolocada. Hacía tiempo que su aprecio por el duque iba más allá del simple respeto pues nunca tuvo la menor duda sobre la sincera admiración que Sir Henry Brydges, segundo duque de Chandos, profesaba por toda su obra.- No tendríais más que habérmelo hecho saber y con gusto os habría ido a visitar, sin tardanza, en vuestra propia casa, mañana mismo, o en una semana, a más tardar. Pero, si el lugar no os incomoda, para mí será un honor escuchar aquí y ahora todo aquello que deseéis contarme. Soy todo oídos.
Antes de continuar el duque miró a su alrededor y, cayendo en la cuenta de que aún no había presentado a su acompañante, añadió:
-Antes que nada permitidme que os presente a mi buen amigo el caballero Étienne Morin. Acaba de regresar de un largo y fatigoso viaje por las Antillas y permanecerá con nosotros un par de semanas antes de regresar a París. Y, por cierto, no os podéis hacer una idea del entusiasmo que le invadió al enterarse del concierto que hoy ofrecíais en Londres.
-Es para mí un honor el poder estrechar la mano del autor de una música tan hermosa -respondió el joven francés en un perfecto inglés pero con la voz entrecortada por la emoción.
-Sois muy amable joven y espero que la expectación no se haya visto, después de todo, defraudada. Pero, decidme Sir Henry, ¿cuál es ese asunto tan urgente que teníais que tratar conmigo?
-Pues bien, estimado amigo...
La llegada de uno de los sirvientes ofreciendo la reconfortante bebida prometida interrumpió el apenas iniciado parlamento del duque que, sin duda, deseaba ser escuchado en la mayor intimidad. Una vez servido el té y libres de la presencia del inoportuno criado el discreto Lord prosiguió:
-Como sabéis, pues no dudo de que os mantenéis bien informado, recientemente ha visto la luz la nueva constitución reformada que regulará, de ahora en adelante, todos los aspectos de la que, a partir de este momento, será conocida como Gran...- el duque hizo una pequeña pausa para proseguir en voz más baja -... como Gran Fraternidad de Inglaterra.- Y, volviendo a detenerse, comenzó a preparase una taza de té.
Las palabras de Lord Brydges así como el hilo de voz con el que terminó la frase dejó a todos los presentes un tanto intrigados. Poco a poco los ecos del tumulto que revoloteaba por el hall del teatro comenzaban a disiparse y, en su lugar, el silencio empezaba a apoderarse de cada rincón del salón donde se hallaban.
Una vez reconfortado y con la agradable sensación de la taza aún caliente entre sus manos prosiguió:
-Deduzco por vuestra forma de observarme que os estaréis preguntando qué relación puede tener este asunto con vos.
Lord Brydges no se equivocaba. Aunque, como él bien había observado, el sajón estaba muy al corriente de todo lo que sucedía en torno a la Gran Logia de Londres y mantenía una buena relación con muchos de sus miembros, en especial con todos aquellos pertenecientes a la nobleza, siempre había sabido mantenerse a una distancia prudencial de todo lo que le pudiera relacionar directamente con cualquier tipo de fraternidad.
-Veo que interpretáis mi mirada a la perfección, excelencia -respondió divertido el compositor- no negaré que estáis en lo cierto: ¿qué puede tener que ver un humilde músico como yo con vuestras sociedades; con vuestras ceremonias y rituales?
-Pues precisamente eso que mencionáis -respondió el duque inclinando todo su cuerpo hacia delante y arrojando descuidadamente la taza sobre la mesa- vuestra música es lo que vengo a pediros. Vos sois el más grande compositor que vive sobre el suelo de nuestra amada Inglaterra y nadie mejor que vos para honrarnos a todos los hermanos con la creación de una magnífica cantata o, quién sabe, un himno quizá que conmemore el nacimiento de la nueva constitución.
Haendel, un tanto confundido, permaneció en silencio por un tiempo al cabo del cual y con el ceño algo fruncido preguntó:
-¿Y qué os hace pensar que accedería a embarcarme en semejante empresa?
-¿Cómo? ¿Habláis en serio? -preguntó incrédulo Sir Henry- ¿no sois, acaso, vos el autor del prodigio al que esta noche hemos asistido? ¿No sois vos, quizá, el creador de la gloriosa música que ha acompañado a los inspirados poemas del señor Jennens?
-Sin olvidar los versos del maestro Milton, si me permite su excelencia- interrumpió con modestia el escritor.
-Sí, por supuesto -continuó el duque dirigiéndose ahora a mister Jennens, no sin cierta vehemencia y sin percatarse de que su voz retumbaba ahora por toda la sala- aunque estaréis de acuerdo conmigo, y espero que nadie piense que no valoro como se merecen los versos del inmortal poeta, en que sólo en vuestra poesía puede uno sentir todo el espíritu de nuestro tiempo; vuestros versos son como el alimento del que se nutre el glorioso siglo que nos ha tocado vivir -y alzándose súbitamente del asiento comenzó a cantar levantando el brazo derecho y agitando la mano con gran ímpetu: "mientras la pujante Razón disipa en el viento los vapores que confundían la mente..."
-Pues ya lo creo que confunden la mente, ¡y tanto que la confunden! Maestro Haendel, no me esperaba algo así esta noche... y menos de vos.
Lady Catherine Cavendish llevaba un buen rato merodeando la mesa donde el maestro sajón hacía tiempo que departía amigablemente con sus tres acompañantes. Aunque casi todos los asistentes a la representación ya habían abandonado el edificio la duquesa de Devonshire, que así tenía a bien titularse nuestra dama desde su matrimonio con Sir William Cavendish, tercer duque de Devonshire, llevaba un cuarto de hora deambulando por toda la habitación no se sabe muy bien si por su deseo de mostrar sus respetos al compositor o por las sospechas que albergaba, no bien descubrió al selecto grupo, de que algo misterioso se tramaba en aquella reunión. Lady Catherine hacía muchos años que conocía al compositor; fiel seguidora, y sincera admiradora de sus óperas, sin embargo la duquesa poseía también un temperamento fuerte y orgulloso que le hacía sentir cierto rencor por el músico desde que éste tuvo la fatal ocurrencia de rechazar la generosa oferta que le hubiera convertido en el profesor de música de sus hijos.
La mayor de todos ellos, Lady Caroline, acompañaba a su madre esta noche en ese incesante ir y venir por todo el salón; en ese incesante movimiento en círculos, cada vez trazados con menor radio, y que acabaron situando a madre e hija justo a espaldas de Sir Henry cuanto éste daba inicio a su acalorado discurso.
-Lady Catherine, ¡qué agradable sorpresa! –respondió Haendel en el más amable tono de voz que pudo encontrar dando a entender que no se sentía aludido por los reproches que le dispensaba la noble dama- veo que seguís fiel a mi obra, pero ¡qué es lo que ven mis ojos! ¿no es acaso esta adorable jovencita la pequeña Lady Caroline? ¡Cómo habéis crecido!
La joven muchacha, bastante incómoda por la escena que su madre le estaba obligando a presenciar y, en menor medida, por las palabras que ahora le dirigía el músico acabó por ruborizarse del todo mientras con una pequeña reverencia saludaba a todos los presentes a la vez que intentaba ocultar el rubor de su rostro hundiendo su delicada barbilla en el pecho.
-Señor Haendel, hacedme el favor de no cambiar de tema. ¿Cómo habéis podido participar en este bochornoso espectáculo? Y vos, señor mío –añadió, en un tono de voz aún más agrio, dirigiéndose, en esta ocasión, al señor Jennens- ¿cómo habéis sido capaz de traicionar la obra y el genio de Milton? No os bastaba con escribir ese panfleto libertario que, además, habéis tenido que profanar sus versos uniéndolos a los vuestros. ¿Es que ya no se respeta nada en nuestra pobre Inglaterra? ¡Vergüenza debería daros! Y vos, maestro Haendel, nunca pensé que pudierais defraudarme una segunda vez.
-Cuánto lo siento, mi querida señora -contestó el sajón sin alterarse lo más mínimo pues hacía tiempo que conocía el talante radical y puritano de Lady Catherine-. Lamento de corazón si mi nueva obra no ha sido de vuestro agrado pero siento que estáis siendo demasiado injusta, especialmente con el trabajo de mi estimado colaborador, el señor Jennens.
-Bueno, la verdad es que yo… -el pobre libretista a duras penas encontraba qué responder ante la vehemencia verbal esgrimida por la duquesa, aunque poco a poco las palabras comenzaron a brotar de su boca con la acostumbrada fluidez-. Lo que intento deciros, y espero que en esto estaréis de acuerdo conmigo, noble señora, es que el reinado de la ópera italiana hace tiempo que terminó y que nuevas formas de expresión, más acordes con nuestro siglo y con el temperamento del pueblo inglés, comienzan a llamar a la puerta. La gente ya no se conforma con las acrobacias de los cantantes, el público está cansado de las mismas convenciones y de una lengua que no entienden. Hoy el pueblo exige que se cante en su mismo idioma. Que se cante con las palabras con las que todos nos comunicamos a diario, las mismas que usamos cuando amamos y cuando rezamos, esas palabras con las que nombramos las grandes cosas y, también, las más pequeñas; palabras que hasta los niños puedan entender…
-¡Bobadas! -atajó con sequedad Lady Catherine- ¿qué necesidad hay de entender ningún texto?. Hemos asistido durante décadas al teatro sin entender una sola palabra y nadie parecía inquietarse lo más mínimo por ello. Ni los versos de Milton necesitan de música alguna ni la música necesita de ningún texto para poder existir. Además, ¿a quién puede interesarle que nuestros jóvenes entiendan lo que se ha podido escuchar esta noche sino a gente como vos? -y diciendo estas últimas palabras dirigió una fulminante mirada a Sir Henry y a su acompañante-. “Vapores que confunden la mente”; “Razón e inteligencia”... textos libertarios y ajenos a los mandamientos de nuestro Señor y a los libros sagrados, eso es toda esta palabrería…
En ese preciso instante, la sombra de un menudo hombre de iglesia que, a toda velocidad, atravesaba el salón camino del hall del teatro hizo que el acalorado discurso de Lady Catherine cesara bruscamente.
-¡Ah, Reverendo Anderson, reverendo, esperad un minuto!- gritó la duquesa ante la perplejidad de todos los presentes para, acto seguido, presa de un irrefrenable impulso salir a toda velocidad en pos del citado clérigo del que ya apenas quedaba rastro.
Todos los presentes permanecieron por unos instantes en el más absoluto silencio confundidos hasta el extremo por lo acontecido pero sin atreverse a realizar el más mínimo comentario sobre el extravagante comportamiento de Lady Catherine. Y es que la presencia de la pequeña hija de la duquesa de Devonshire, que presa de una profunda turbación permanecía aún con la mirada fija en el suelo, mantenía a todo el grupo en un respetuoso silencio. Por fin, aunque sin apenas alzar el rostro, la pequeña Cavendish dejó escapar un pequeño hilo de voz:
-Señor Jennens… -comenzó tímidamente la hermosa muchacha al tiempo que hacía una pequeña pausa para tomar aire- espero que no toméis a mal las palabras de mi madre. Creo que su desmedida pasión por las Escrituras le impide valorar en su justa medida todo aquello que pueda entrar en conflicto con su fe. Sin embargo, yo… -y aquí la joven volvió a detenerse- … yo creo, de todo corazón, que vuestras palabras son realmente maravillosas… -prosiguió mientras elevaba sus enormes ojos grises, ligeramente humedecidos por las lágrimas, buscando ahora la mirada del compositor- y vuestra música, maestro Haendel… ¡Qué hermoso sería todo si el mundo entero se gobernara según lo habéis descrito esta noche!.
-Mi querida muchacha –continuó el maestro mientras estrechaba las menudas manos de la joven entre las suyas- en verdad que el mundo sería un lugar mucho más hermoso si todos sus habitantes lo observaran con la misma pureza con que vos lo hacéis.
Una vez más el rubor iba camino de apoderarse del rostro de la muchacha de no haber sido por la repentina aparición de Lady Catherine que, entre voces y risas, irrumpía de nuevo en la sala acompañada, en esta ocasión, del rescatado reverendo James Anderson.
-Perdón, caballeros, por haberles abandonado con tal brusquedad, pero no podía dejar escapar a nuestro querido reverendo sin hablar unas palabritas con él. Y, por cierto, que no ha dudado en acompañarme de vuelta cuando ha sabido que me encontraba en tan ilustre compañía.
-Señor Haendel –comenzó a decir el reverendo- antes que nada me gustaría darle la enhorabuena por toda la belleza con la que nos ha obsequiado esta noche…
-Sí, sí, eso está muy bien –interrumpió secamente la duquesa- pero, antes me gustaría saber cómo se ha comportado mi pequeña. Espero querida –prosiguió Lady Catherine dirigiéndose ahora a su hija- que no habrás dicho nada inconveniente durante mi ausencia.
-Non, maman. Tan solo hablaba con el señor Jennens de lo hermoso que sería si en toda nuestra amada Inglaterra existiera la misma armonía que reina en la música del maestro Haendel.
-Ay, cariño, cúanto me recuerdas a tu padre ¡Siempre tan ingenua! Está visto que no puedo dejarte sola ni un solo instante, y menos en semejante compañía.
-Pero, madre, el señor Jennens piensa…
-¡Tonterias! –zanjó con brusquedad Lady Catherine-. Nuestra amada Inglaterra solamente podrá encontrar la armonía el día en que todos logremos vivir según los principios sagrados del Evangelio. Tan solo en la palabra de nuestro Señor reside la verdadera armonía. ¿No es así como tiene que ser, reverendo Anderson?
–Pues, con licencia de vuestra excelencia -observó con cierta cautela el recién llegado-, creo que la opinión de vuestra hermosa hija no va del todo desencaminada. La música, como todas las otras artes, ha sido dada al hombre para que éste, a imagen de las otras maravillas que pueblan el universo, la ofrezca como preciosa ofrenda a Dios, Supremo Hacedor, para mayor gloria suya y de su amado Hijo.
Como Lady Catherine daba por sentado que la respuesta del clérigo no podría ser otra que la de una rotunda confirmación de su teoría, hábito que ya se había convertido en toda una tradición entre ellos dos, el hecho de que el reverendo, en esta ocasión, expresara una opinión diferente a la suya resultó toda una inesperada afrenta para el amor propio de la ilustre dama. Ya se disponía a contraatacar con toda su artillería cuando mister Jennens, demostrando una gran agilidad e intuyendo el mal fin en que toda esta disputa, más tarde o más temprano, acabaría, decidió dar un nuevo giro a la conversación con un oportuno golpe de efecto.
-Perdonadme que os interrumpa, Lady Catherine, pero creo que toda esta cuestión quedaría zanjada si conocierais el nuevo proyecto en el que nos encontramos actualmente trabajando y que, con toda seguridad, satisfará plenamente todas vuestras exigencias, si el maestro, claro está, no muestra ninguna objeción.
-Por supuesto que no, amigo mío, continuad, os lo ruego.
-Y bien, ¿qué proyecto es ese, que, al parecer, resulta tan importante? –preguntó la duquesa en un tono que evidenciaba la enorme satisfacción que experimentaba al sentirse centro de toda la reunión así como el haber sido la causante de tan singular revelación.
-¡Ah, qué magnífica noticia! Sí, por favor, continuad que no todos los días se encuentra uno con una primicia semejante –intervino exultante Lord Bridges mientras ya todos, en el más absoluto silencio, atendían a las palabras del poeta.
-Pues, como bien se ha expresado aquí esta noche, si la música es el don más preciado que Dios ha concedido a los hombres y si, mediante la música, podemos alabar el nombre del Creador mejor que con ninguna otra de las artes conocidas, qué mejor que hacerlo poniendo en música las sagradas palabras de aquellas escrituras donde se nos anuncia la llegada del Salvador, su pasión y su glorificación.
-¡Magnífica ocurrencia! Ni yo mismo hubiera pensado en un asunto más apropiado –exclamó el reverendo Anderson mostrando su aprobación-. Pero, mi estimado Charles, si los textos proceden de las Sagradas Escrituras, ¿cuál será, entonces, vuestro papel en toda esta empresa? Supongo que algún que otro verso vuestro figurará en ella.
-¡Dadlo por hecho! –volvió a la carga Lady Catherine- si no dudó en colocar sus versos al lado de los de Milton, ¿por qué no habría de hacer algo similar en esta ocasión?. La verdad es que sois un un hombre osado, mister Jennens.
-Creo que, una vez más, volvéis a juzgar a nuestro escritor con excesiva dureza, Milady –intervino, por fin, el compositor- ya que el verdadero desafío de mi nueva obra consiste en que toda ella se nutrirá de textos procedentes, única y exclusivamente, de la Santa Biblia. Pero, claro está, nada de esto puede tener sentido si todos estos fragmentos no son seleccionados con buen criterio y si la obra, finalmente, no goza de cierta unidad. Y, como ya habréis adivinado, es aquí donde la labor de mister Jennens resulta completamente decisiva.
-¿Y cómo habéis pensado titular semejante composición? –preguntó con curiosidad el joven francés que, aunque en silencio, había seguido toda la conversación con gran interés.
-“Mesías” –respondió Haendel con sencillez y cierta rotundidad a un mismo tiempo.
-Bueno, bueno -sentenció con desdén la duquesa-. Esperemos el resultado y ya os comunicaré mi opinión al respecto. Y ya que, como parece, andáis más que interesado por los Libros Sagrados os participo que el próximo sábado, a la hora del té, he organizado en mi residencia una pequeña velada donde, además de discutir sobre algunos asuntos caritativos, se leerán y comentarán algunos pasajes de la Gran Biblia. Grandes damas de lo más selecto de Londres acudirán a la cita así que espero vuestra asistencia sin falta. Ocasión tendremos entonces de discutir largo y tendido sobre ese nuevo Mesías vuestro. ¡Reverendo Anderson! Sabéis que cuento con vos.
La invitación de Lady Catherine, inapelable condena para todo aquel a quien fuera dirigida, no dejaba más opción que aquella que su voluntad dictaba. Así que nuestro resignado reverendo optó por agachar humildemente la cabeza mientras murmuraba:
-Allí estaré sin falta, Milady.
-Pues bien, caballeros. Nada más hay que hablar. Vamos, querida, no creo que el coche tarde mucho más en llegar. Señores, queden con Dios.
Seguida por su obediente hija la voluminosa figura de la duquesa comenzó a alejarse camino del hall cuando, a mitad de camino, se detuvo y volviéndose, de nuevo, hacia el grupo exclamó:
-Reverendo Anderson, ¿no queréis acompañarme hasta la puerta?
-Sí, cómo no, enseguida estoy con vos, Milady –y aproximándose a Lord Bridges, en voz casi inaudible, susurró cerca de su oído:
-Os aseguro que este sábado, en cuanto pueda librarme de ella, acudiré a vuestra reunión. Lo prometo. -Y sin esperar un instante más voló en pos de Lady Catherine con la agilidad de un cervatillo.
La oscuridad ya era casi total en el teatro. Tan solo una pocas velas que se habían dejado encendidas por los empleados, en consideración a los cuatro caballeros que aún permanecían en su interior, ardían cerca de donde se encontraban. Un denso silencio todo lo invadía envolviendo la estancia en un ambiente de cierto misterio. Entonces se dejó sentir la voz del sajón:
-Bueno, señores, creo que también nosotros deberíamos regresar a nuestras casas. Ya hemos tenido demasiadas emociones por hoy.
-Pero, maestro –interrumpió Lord Bridges- aún no os habéis pronunciado sobre mi oferta. ¿Aceptaréis trabajar para nosotros?
Haendel permaneció un instante pensativo pasado el cual se incorporó de su butaca, no sin dificultad, y tras colocarse el gabán contestó:
-Mi buen Lord, las cosas no siempre son tan sencillas para un hombre como yo como lo son para vos. Apenas conocéis algo de mi situación actual y, menos aún, de lo que será de mi persona en un próximo futuro. Pero, ¡qué estoy diciendo! si ni tan siquiera yo lo alcanzo a saber –la voz del compositor sonaba con una profunda tristeza pero, al mismo tiempo, con la serenidad propia de la resignación-. Mi estado actual es desesperado: la ruina en la que me encuentro es casi total y dudo mucho que el éxito de mi obra se mantenga por mucho tiempo. Algo me dice que mis días en Inglaterra han llegado a su fin y que debo prepararme para iniciar una nueva etapa lejos de aquí. Y, aunque aún no tengo decidido cuál será mi próximo destino, es muy probable que pruebe fortuna de nuevo en Italia y, más concretamente, en Roma.
-¡Pero, qué estáis diciendo! -exclamó Lord Bridges intentando atemperar su indignación- ¿El gran maestro Haendel lejos de Londres? ¡Qué despropósito es éste!
-Escuchadme atentamente, Milord, y entenderéis los motivos por los que debo extremar mi prudencia a la hora de establecer contacto personal con vos y con los miembros de la Logia a la que representáis.
Fatigado por la dura jornada, y comprendiendo que Lord Henry merecía conocer los detalles del porqué de esta drástica decisión, Haendel volvió a acomodarse en su asiento mientras dejaba escapar un profundo suspiro.
-Como bien sabéis la encíclica publicada recientemente por el Papa de Roma ha puesto bajo sospecha en toda Europa cualquier tipo de asociación secreta -dijo el sajón mirando fijamente a los ojos de su interlocutor.
-Vos sabéis tan bien como yo que todo ataque procedente de Roma nunca será admitido por el monarca, es más, os puedo asegurar que el anatema papal más que perjudicarnos nos engrandecerá antes los ojos de toda la nación y, aun me atrevería a decir, de medio mundo –objetó Lord Bridges con total aplomo.
-Aunque... lo cierto es –intervino mister Jennens mientras rebuscaba entre un amasijo de periódicos atrasados que yacían descuidadamente apilados sobre un aparador- que si hubiérais tenido tiempo de leer la gaceta de la pasada semana os habríais enterado de la noticia.
-¿Y qué noticia es esa? –interrumpió el joven francés.
-Aquí lo tengo: tomad y leed, os lo ruego –y acto seguido arrojó sobre la mesa un número de la London Gazette donde se podía leer la reseña sobre la reciente muerte del Papa Clemente XII.
-Así que el viejo Corsini primero nos maldice y al poco la diña –comentó socarronamente el duque.
-Pues ya sabéis aquello que dicen de que después de muerto el perro… -apostilló el francés en el mismo tono burlón que su amigo.
-¡Por favor, os ruego un poco de seriedad, caballeros! –protestó enérgicamente el sajón- ya veo que no habéis entendido nada. Que el papa viva o muera carece de importancia. La Iglesia de Roma es mucho más que ese títere que se esconde bajo el rimbombante calificativo de Sumo Pontífice y que, cada cierto tiempo, es elegido por los cardenales. Ellos, y sólo ellos, son los que detentan el poder en la Iglesia y en Roma; ellos son los que odian todo aquello que guarde alguna relación con la masonería; ellos os odian a vos, mi muy querido Lord, pero a mí, sin embargo, pueden devolverme la vida.
-¡Pero qué ocurrencias tenéis! –volvió a reprochar el duque- ya veo que el frío os ha afectado las entendederas. Si estáis empeñado en poneros al servicio de alguno de esos cardenales, a los que tanto parecéis admirar, es algo a lo que no puedo oponerme. Sin embargo, y mientras reflexionáis sobre las consecuencias de semejante error, bien haríais en acudir a la cena que este próximo sábado ofreceré en mi casa. Quizá la presencia de alguien con más poder de convicción que yo os haga cambiar de opinión.
-Pero, me parece que habéis olvidado mi cita con Lady Catherine –observo Haendel.
-¡Al diablo con Lady Catherine! –imprecó Lord Henry- aunque, no sé por qué, pero algo me dice que no pensáis asistir a esa reunión.
-¡Ánimo! Señor Haendel –se atrevió a decir monsieur Morin- asistirán grandes personalidades como el señor Anthony Sayer, Desaguliers …
-… y vuestro colega, il maestro Geminiani -añadió el duque- y algunos de los más reputados miembros de la Royal Society… Maestro, ¿no tenéis nada que decir? ¿por qué calláis?
Al pronunciar estas últimas palabras Lord Bridges tomó conciencia de que estaba tensando demasiado la cuerda de la paciencia del compositor y prefirió optar por una prudente retirada.
-No tenéis por qué darme una respuesta inmediata si no os place. Sabré esperar. Tengo la impresión, mon cher Étienne –dijo dirigiéndose al joven francés-, que ha llegado la hora en que debemos dejar descansar al maestro. ¿Os apetecería una cerveza? Conozco una taberna, muy cerca de aquí, donde la sirven excelente. Señores, ha sido un placer volver a verles. Buenas noches.
Apenas los dos caballeros hubieron desaparecido por el umbral de la puerta el escritor colocó una silla lo más cerca que pudo del lugar donde reposaba el compositor y, mientras tomaba asiento, comentó:
-Pues parece ser que ya solamente quedamos nosotros. ¿Habéis pensado ya lo que váis a hacer?
-¿Os habéis dado cuenta, querido Charles, de lo hermosa que es la pequeña hija de los Cavendish? La última vez que la vi apenas levantaba un palmo del suelo; y ahora… ¡Cuánta juventud y cuánta inocente pasión desprenden sus ojos! –decía sin prestar la menor atención a lo que se le preguntaba- Y ese francés… No ha dejado de observarla en toda la noche. Aunque, para ser sinceros, la muchacha tampoco parecía querer ocultar su curiosidad por el joven. Y qué extraño que su madre no se percatara de nada…
Haendel hablaba sin atender a las preguntas de su interlocutor mientras su mirada vagaba perdida por entre la oscuridad del salón.
-Maestro –exclamó Jennens-, no me estáis escuchando.
-Nos hacemos viejos, querido Charles. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer me miró de esa forma?
¡George! –protestó enérgicamente el escritor.
-Ah, perdonad. ¿Decíais algo?
-Os preguntaba si ya habéis tomado una decisión.
-No sé a qué os estáis refiriendo –contestó un tanto confundido el compositor.
-Dos citas en el mismo día… tendréis que decidiros por una, mi querido amigo.
-Parecéis estar muy seguro de ello, Charles. Por cierto, ¿cómo va nuestro Mesías? –inquirió el sajón intentando evadirse del tema- siento que necesito empezar a trabajar cuanto antes en él.
-Pues, prácticamente ya tengo lista toda la primera parte. Dudo entre dos fragmentos para el coro final pero, por lo demás, os la puedo enviar cuando gustéis.
-¿Qué tal el sábado, a la hora del té? –preguntó el maestro esbozando una ligera sonrisa.
-¿El próximo sábado? –sonrió a su vez el libretista-. Allí estaré sin falta, querido George.
*
Lord Bridges y su amigo francés, nada más traspasar las puertas del teatro, sintieron el intenso frío de la noche sobre sus rostros no sin cierto placer. El cielo aparecía libre de nube alguna y sobre un poblado enjambre de diamantes estrellados la luna relucía en todo su esplendor iluminando hasta el rincón más recóndito de la calle. Del enorme gentío que tan sólo unos instantes atrás todo lo invadía ya no quedaba más que el rastro de cientos de pequeñas huellas, unas en desorden, otras, por el contrario, formando pequeños senderos, que al igual que un tropel de minúsculas hormigas aparecían dispersas sobre la virginal blancura de la nieve.
Con los sombreros bien calados hasta los ojos que ya quedaban casi ocultos tras los voluminosos cuellos de sus gabanes ambos caballeros reanudaron la conversación mientras atravesaban Lincoln's Inn Fields camino de la taberna de la Oca y la Parrilla:
-¿Creéis que vendrá?- preguntó con voz entrecortada el joven francés mientras una densa nube de vaho se desprendía de su boca.
-Francamente, no lo sé -respondió Lord Bridges- pero lo que está claro es que, aunque venga, no creo que acceda a componer la cantata. Su decisión está tomada. Por mucho que los tiempos cambien él seguirá empeñado en componer la misma música. Consciente como es de que sus óperas ya no tiene el favor del público, volverá a apostar y a arruinarse una y otra vez. Y ahora, cuando apenas nos ha mostrado el camino de la nueva era ¿qué es lo que se propone? Pues una vuelta a lo de siempre: letanías y salmos; profetas y santos; ¡música para reverendos y beatas! Eso, o la no menos descabellada idea de viajar a Roma.
-Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que de la colaboración entre dos talentos como los del maestro Haendel y mister Jennnens no puede salir nada mediocre. O, si me apuráis, en el peor de los casos el resultado debería ser una obra tan grandiosa como la que hemos presenciado hoy, llámese ésta Mesías, el Anticristo o como diablos quiera llamarse.
-Sí, por supuesto, tan magnífica como toda la que ya compuso para aquellas óperas que en su día fueron el gran acontecimiento de la temporada y de las que hoy ya nadie se acuerda, ¿o es que, por un casual, seríais capaz de nombrarme tan solo uno de aquellos títulos? ¿Verdad que no? Pues entonces, escuchadme con atención, mon cher ami: dentro de unos meses tampoco nadie se acordará de este Mesías. Un mesías que, a la postre, resultará tan falso como el más falso de los profetas. Y si no me creéis esperad un poco y veréis. Tiempo al tiempo, mon frère, tiempo al tiempo…